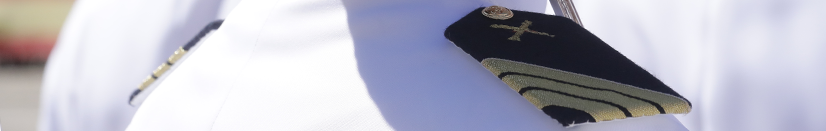Hace unos años recibí en mi correo un video grabado en un aeropuerto de Estados Unidos en el que se veía a un soldado salir de su avión con un brazo en cabestrillo. Sus insignias indicaban que regresaba a casa de una misión internacional y a juzgar por su rostro la cosa no debía de haber sido un camino de rosas.
La gente le miraba entre extrañada y curiosa como queriendo saber de donde venía y cual era su historia. Al cruzarse con él todos los viajeros esbozaban una sonrisa hasta que uno de ellos espontáneamente comenzó a aplaudir y todos los que estaban en la cinta de maletas hicieron lo propio. El cansado soldado recogió su petate y se dirigió a la salida henchido de orgullo y agradecimiento.
No es ésta una imagen que veamos en nuestro país, precisamente porque los políticos se empeñan en ocultar la verdadera dimensión de lo que nuestros militares están haciendo fuera de nuestras fronteras.
El Ejército no es una ONG que acude a las zonas de conflicto a repartir mantas y medicinas o que se dedique a ayudar a cruzar la calle a las ancianitas. Están allí donde silban las balas, interponiéndose entre fuerzas que combaten, rescatando personas del fuego cruzado, desactivando bombas y minas, pacificando y estabilizando territorios e impidiendo que se violen los más elementales derechos de quienes ya lo han perdido todo.
Las clases de español, los comedores y los dispensarios son las meras anécdotas publicitarias de unas peligrosas misiones de guerra que entre todos pretenden enmascarar. Y es que nuestros soldados serán fuerzas de paz, pero viven, trabajan y hasta mueren en zonas de guerra. Precisamente por todo esto lo sucedido en torno a la muerte del Sargento 1º Moya se hace más doloroso.